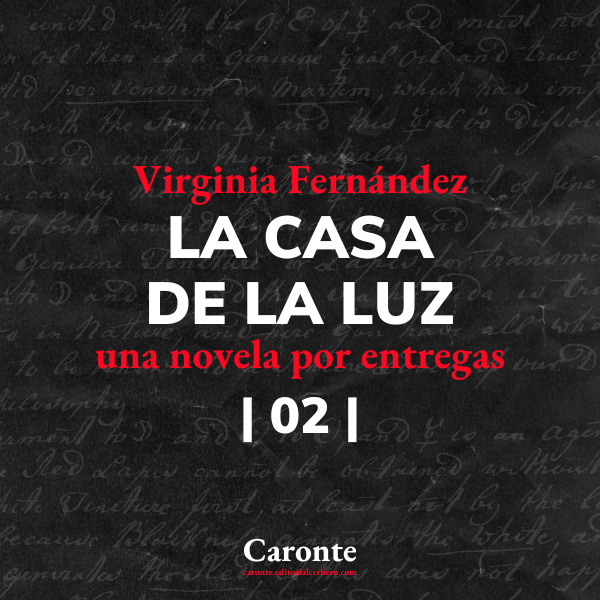
La casa de la luz 02
© Virginia Fernández, 2026
Nota del editor
Esto que tienes entre tus manos es «La casa de la luz», una novela por entregas de Virginia Fernández. Es un folletín, de aquellos de antaño, pero traído al mundo moderno. Entre estas páginas encontrarás romance, aventuras, traiciones, fantasmas, amistades eternas, odios cervales y mucha, mucha memoria, que es el último reducto que nos queda para combatir estos tiempos interesantes que nos ha tocado vivir.
Disfruta de las subsiguientes entregas de esta historia, solo en Caronte. Ábrete paso al otro lado.
EL LABRADOR – El Pueblo, 1875
El labrador se ha ido a la era casi sin dormir. No ha podido. Ha pasado tres horas dando vueltas de un lado a otro de la cama, intentando deshacerse de ese calor eléctrico que tiene asentado entre las costillas. Así que ha cogido una vez más las herramientas y ha salido en plena noche a buscar el fresco del campo.
Hay una luna llena gigante iluminándole el sendero. Aunque no tuviera ojos, se dice, sabría llegar al viñedo, porque reconocería el suelo bajo los pies, tanto lo ha andado, en invierno, en verano. Primero la tierra seca y polvorienta apisonada en el camino que sale de su casa; después, los chinorros blancos e irregulares y el olor a monte bajo y a la cal de la cantera durante diez o quince minutos; luego ya un poco más de verde, con los jaramagos (vinagrillos, como los llamaba su padre) creciendo entre la maleza, mezclado con el olor de las bestias y los burros de un terreno cercano, recordándole que no es la única criatura viva del mundo. Y ya, por último, el perfume y la textura de la pizarra, la arena y el barro seco latiendo mansamente para alimentar las parras.
Sí, aunque no pudiera ver, sería capaz de sentir su Pueblo. En la cabeza del labrador es como una cosa viva, no sabe bien si animal o vegetal, pero muy grande, muy inexplicable, que en realidad no tiene dueño, que es de todos, y que se deja gobernar y conducir, podar y desgajar simplemente porque así lo desea, porque esa es su voluntad. El muchacho no le reza a Dios con la misma fe con que le reza a la tierra, ni mucho menos. El fervor con el que dice «padre nuestro» no se acerca ni de lejos al que le pone cuando agarra una rama entre los dedos y le dice «crece, crece fuerte, te lo ruego», pero sí que maldice con ahínco si no llueve cuando tiene que llover y el aguacero ahoga las raíces, y, desde lo más profundo del alma, «señor, qué nos quedará que pasar», articula cuando el sol quema las hojas un día tras otro, tras otro, tras otro.
El primer rayo de sol lo pilla saludando a las primeras filas de parras en espaldera con una caricia de los dedos. Cuando empieza a caminar entre ellas, un escalofrío le eriza el vello de las mejillas y los antebrazos; una ráfaga de viento frío ha cruzado la viña, pero no se mueve ni una hoja. Contiene el aliento porque se sabe acompañado, pero allí no ve a nadie. Con los ojos de la razón, no hay nadie. Aunque…
—Quién va.
Pregunta a media voz.
No espera respuesta y no la obtiene. Y, sin embargo, la sensación de estar acompañado no se disipa. Ahora tiene calor. Siente la sangre agolpada en las venas del cuello y en los pulsos y se le ha secado la boca. Vuelve a mirar a su alrededor. Nada.
Se sienta junto a la gruesa raíz de una parra grande, saca la bota de vino y se echa un trago. Se recuesta casi por completo, apoya la cabeza en el pie y entonces lo nota. Mejor dicho, lo escucha.
Al principio piensa que es otra vez el viento, que le juega una mala pasada, que el campo es traicionero por la noche y que cualquier runrún se convierte en una voz. Ha dormido poco, es eso, es la imaginación, son los nervios por lo del niño, que lo tienen loco. Pero no, ahí sigue, tan cerca que…
Deja de respirar y pega la oreja al tronco. El sonido viene del interior, pero eso no es posible. Lo que sea está dentro de la madera. Al principio es casi imperceptible, un susurro, un murmurar de gente en misa; pero pronto se convierte en un coro de vocecillas, las beatas rezando el rosario a la vez, los niños en la escuela uno por uno, uno, uno por dos, dos, uno por tres, tres, el susurro de dos mujeres una al oído de la otra, has oído lo de Encarnita que al marío lo tienen preso y ella…, y al fondo una voz que está leyendo, pausada, serena, que a las once y media de aquel día habían sido pasados por las armas con arreglo al artículo 1º del Real Decreto de 1º de octubre de 1830, por el delito de alta traición y conspiración contra los sagrados derechos de Su Majestad…
Al retirarse cae de espaldas y se desuella un poco las manos reculando, los ojos muy abiertos, respirando por la boca porque no le llega el aire al pecho. Se aleja, y el sonido se deshace en jirones pegajosos, sumiéndolo en una sensación de irrealidad. Parece que se mira a sí mismo desde un palmo a su derecha, como de perfil, se observa, anonadado, intentando salir a la superficie de un sentimiento amorfo, entre ahogo, sorpresa y pavor. Pasa un minuto entero antes de que pueda recuperar el gobierno de sus extremidades, primero los dedos de las manos, agarrotados, luego las rodillas y los codos. El nudo de la garganta, que no lo deja tragar, se afloja unos segundos más tarde. «Esto es to de lo mismo, que no he dormío, es lo del niño, el nerviosismo del niño, la preocupación por ella, por la comida, por el jorná…».
Pero sabe que no, que es algo más. Y lo nota otra vez a su espalda. Se pone a cuatro patas y gatea hacia otra parra. Ahí también están las voces, unos grititos agudos e insoportables que esta vez le recuerdan al chirriar de las puertas cuando se oxidan las bisagras, palabras de polvo color naranja. Se pone en pie, va hacia la siguiente, y el runrún se intensifica; ya no le habla de manera que lo entienda, le llega un galimatías en diferentes lenguas que se superponen las unas sobre las otras como los distintos horizontes del suelo. De todo lo que dicen, distingue palabras sueltas como las que dice el señor cura, en latín, ora pro nobis, misesere mei. Va de un arbusto a otro pegando la oreja, olfateando, escarbando en el suelo con las uñas, buscando el origen. «Más pabajo», se dice, «más profundo. Está más profundo. Es más profundo». Suena por todas partes y cada vez lo escucha más alto, como una romería que se acerca al lugar de peregrinación.
Puede que haya transcurrido media hora, una hora, dos, ha perdido la noción del tiempo. El sol se ha quedado estático al borde de la sierra, agazapado junto a los gallos que no han cantado el amanecer. El labrador decide aprovechar los últimos segundos antes de que le explote el corazón en el pecho: se arrastra en un trance errático hasta la bolsa de las herramientas, saca una hachuela y, con un movimiento en hoz, corta de un tajo la rama más grande de la parra que tiene delante. El sudor le empaña la vista, lo seca con el dorso de la mano y se acerca al corte: ahí está el sonido de enjambre, el hervidero de vocecillas, la familia de bichos poniendo huevos, cientos, miles de parásitos correteando por las venas de la planta.
—Tencontrao. Tencontrao, mardita.
Suelta una carcajada que rebota en la falda de la sierra y hace caer los últimos pámpanos de la noche. No sabe por qué lo dice en singular, siendo como son un enjambre, una miríada de bichos gritones y enloquecidos. Ríe, anticipando lo que va a hacer a continuación y pensando que, si pudiera, los aplastaría uno a uno con los dedos, entre el pulgar y el índice, como a los piojos. Sí; los cogería a puñados, tal y como están ahora, ahí manando de cada veta de la madera, y los estrujaría, les arrancaría esas alas redondas, transparentes y pegajosas y luego los haría papilla. Se sacude los que se le han subido por la mano en la que sujeta la rama, pero surgen como si al tocarlos se multiplicaran, dos, cuatro, ocho más. Se superponen, lo entierran, lo ahogan en un mar de palabras y chillidos. El labrador observa, desde muy arriba en el cielo, estupefacto, cuando de repente…
—Lázaro.
Una voz a su espalda. La del capataz.
—Lázaro, qué haces, qué pasa. Qué haces aquí. ¿Te encuentras bien, muchacho?
Lázaro, el labrador, el joven padre, se vuelve despacio y mira a Augusto Mahastizain con los ojos muy abiertos, intentando conectar la cabeza con la boca. Se sorbe la baba que le cae por la comisura de los labios, intenta explicar lo que ocurre y levanta la rama.
—Bicho, don Augusto. Hay una plaga de bicho, ¿lo ve? Están por toas partes, mire. Están en toas las planta, señó.
Augusto se echa el sombrero de ala ancha hacia atrás y salva los pocos pasos que lo separan de Lázaro. Los hombres de la cuadrilla aparecen al borde del camino y presienten que algo pasa, así que se quedan en la distancia. Augusto se arrodilla, escruta el rostro del chaval, le quita la rama de las manos y la observa, la abre, se agacha y escudriña la parra, las hojas, y, por último y otra vez, el rostro del muchacho.
—Pero, hijo mío… —susurra, tranquilizador—. Pero si aquí no hay nada.
Lázaro lo mira como si de pronto le hablara en otro idioma, ladea la cabeza para escuchar mejor, en un claro gesto de perplejidad. Cuando vuelve a mirar hacia la rama, a la parra, al viñedo, no hay rastro ni de bichos, ni de enjambres, ni de voces. No entiende nada.
—Se habrán escondío…
—Tú estás malo, me parece a mí. Anda, siéntate un rato, que te habrá dado una impresión y por eso estás así. Juan José, trae el botijo.
—Que no quiero agua ni quiero na. Que estaban aquí, que yo las he visto, Don Augusto, unos bichos así redondos, chiquititos, con alas. Estaban charlando mientras se comían las plantas, contándoce cuentos y maravillas. —Lázaro coge al hombre y lo zarandea, los dedos crispados entorno a sus hombros—. Estaban diciéndoce cosas, y a mí también. Del niño, de mi hijo.
—Pero qué hijo… ah… Lázaro, pobre mío. Eso es lo que tú tienes, ¿verdad?
Pero el labrador ya ha pasado por ese puente y sabe que no, que no es eso. Que no es miedo por lo que le ha dicho la mujer, ni a lo que vendrá. Esto que él ha vivido ha ocurrido, sin más. No ha sido una invención ni un espejismo: él no tiene la cabeza amueblada para esas florituras, ni nunca ha dejado que las penas lo hicieran suspirar o que se le quedaran sentadas en el pecho.
—¿Qué…? No. No, no es eso. Yo también lo pencé al principio, pero no. Es de verdad, mírelo usted. Ahora están en silencio y rescondías, pero si cortamos las parras las verá, Don Augusto, están ahí, tramando. Ahí con las patitas, runrún, chocando unas contra otras, y, si se tocan, pum, se multiplican los bichos. Y tienen hasta alas. Van a salir volando como cuando sopla el terrá y destroza los dientes de león. —Se acerca al oído y le susurra—: Se nos van a meter por las orejas y la nariz y la boca cuando nos durmamos, Don Augusto, y nos van a dejar de corcho por dentro.
A Augusto el corazón se le salta un pálpito, se detiene un segundo y luego comienza a latir con fuerza. Se deshace del abrazo irritante del joven, que trastabilla y se tapa la boca con las dos manos para contener una risita. Esto no le gusta nada.
—Juan José, llévate a Lázaro a su casa y que lo vea el médico.
—Sí, señor… Pero el médico no viene hasta dentro de dos días…
—Pues el practicante, quien sea. —La preocupación en la voz de Don Augusto es genuina, tanto por el muchacho como por lo que afirma—. Valdivia, vete a esa punta y revisa las parras que están más cerca de la linde, a ver si tienen algo. Ofidio, puede ser. Carralero, tú vete a la casa a por el sulfuro, por si hiciera falta.
Juan José ya se está llevando a Lázaro, que camina como el muñeco de trapo que es, cogido con cuerdas flojas, los pies dejando surcos en el suelo y la arena metiéndosele en las alpargatas, entre las uñas. Antes de desaparecer de la vista de los demás, el labrador se vuelve y afirma, muy seguro:
—No es ofidio, es peor. Esto es la Ruina pura.
Los jornaleros se santiguan y murmuran por lo bajo. Ellos lo han escuchado a veces de sus padres y estos de sus abuelos. Llevan esa certeza muy honda, pegada a los huesos. Cuando uno nota el escalofrío, y aunque siempre se guarde una esperanza de que esta vez va a ser diferente, el resto lo sabe. No es pesimismo, es costumbre.
—La tierra se ha vuelto mala otra vez.
VÍCTOR – En la frontera, 1928
Solo tiene un trozo de papel con una dirección garabateada a lápiz y, aunque se la llevara el viento ahora mismo, ese viento inmisericorde y frío que lleva soplando toda la noche, daría igual, porque la lleva tatuada por dentro de los ojos: camino del monte, Finca La Collalba Blanca, sin número, el Pueblo. Málaga. España. Han sido muchos años escuchando a su padre repetir las señas, nombrarla constantemente, describirla hasta el último metro cuadrado, cada brizna de hierba. Estando en Francia, él mismo la ha dibujado en algunas ocasiones, a carboncillo en cuartillas de papel usado, con pluma al pie de las cartas que mandaba a sus amigos, tan solo una bella ilustración salida de la memoria de ese chico raro que emigró dos veces, nadie sabe bien por qué.
Su padre.
Incluso en el postrer momento de la enfermedad, cuando ya la misma lo obligaba a pensar y a elegir bien qué iba a decir porque se quedaba sin aire y sin fuerzas, sus palabras servían fieles a su memoria, que resbalaba por la tierra pizarrosa de la montaña y llegaba, descalza, a la entrada de la finca, guardada por los dos imponentes pilares de piedra blanca que cercaban la reja pintada de color verde carruaje. El recuerdo se escabullía, entonces, por debajo de los hierros hacia el sendero cubierto de piedrecitas blancas, grises y negras, con los jaramagos creciendo en los bordes, crucecitas amarillas señalizando el camino. Reptaba como una culebra y pasaba el pozo grande, con el brocal negro, el cubo de lata prometiendo agua fresca en las tardes calurosas del verano; avanzaba hasta la casa y allí, ya en pie, cruzaba la puerta de madera recia, cuya tranca siempre estaba abierta. Dos ventanales grandes anticipaban un interior diáfano, con pocos muebles, pero de buena calidad: una mesa grande, dos sillas, un aparador, una butaca. Un piano cubierto con un enorme paño blanco. La cocina con algunos rescoldos y el atizador apoyado como si alguien acabara de avivar un poco el fuego. Bravo está ahí, espatarrado, con la barriga mirando al techo, la lengua colgando por un lado del belfo; las patas dobladas se agitan en el aire en medio del sueño, seguro que persiguiendo conejos o gatos. La puerta del cuarto también estaba abierta y, en ocasiones, embebido por su propia retahíla, hasta describía el colchón de paja de su niñez, que ya no existía, pero que en su memoria su madre mantenía escrupulosamente limpio, sin chinches ni pulgas; a Bravo no se le permitía entrar en aquella estancia. Algunos cuadros, uno con un daguerrotipo de sus padres el día de su boda, otro con una collalba blanca pintada con acuarelas. Le encantaba esa imagen, decía: no se veían muchas aves de ese tipo en esa zona del monte, pero su padre, a fuer de trabajar cortando mimbre tantísimos años, sabía del campo y de los pájaros y de los caminos, y las había visto cientos de veces. El cuadrito era suyo, de hecho, dibujado una tarde de verano en la que el calor era tan grande que no se podía hacer otra cosa que cerrar las puertas y ventanas y esperar tumbados en el suelo a que la noche diera un respiro.
Ahí estaba el punto de no retorno, el episodio en el que la valentía que requería rememorar aquellas escenas tan vívidas le anegaba el corazón y se le escapaba una lágrima, hipaba. El hijo le cambiaba el paño ardiendo de la frente, tratando de calmar el episodio febril con el que siempre concluía, pero su padre, para esto, era inasequible al desaliento. Le apartaba las manos, lo empujaba, luchaba contra las telarañas que cubrían su pasado, para observar con claridad, para explicar… Proseguía con la última parte, que siempre era la misma.
La caja de etiquetas, dorada y azul, y, en letras negras estilo art decó, «Gran Fábrica de Dulce y Jalea de Membrillo – Puente Genil – Córdoba». Se la habían regalado a su padre por el nacimiento de su hermana pequeña, Carmen, y en ella guardaba su tesoro. Quina Santa Catalina, Quina Sansón, Anís del Moro de Jerez, Manzanilla Tío Lúcar, Martinete de José Jurado, Le Jockey-Club, La Plaza Vieja, la de Fuentes Parrilla con el león y el loro era de sus favoritas; la de El Peral, con el submarino; la de los dos monaguillos, uno escanciando el vino de misa y el otro mirando la copa con cara de haba, Miguel de Morales y Morales, vino especial para el culto. Molina y Compañía, con una escena de una vendimia de la que siempre pensaba que no tenía nada que ver con la realidad, que, cuando ellos recogían, ni estaban tan bien vestidos, ni tan limpios, ni tan contentos. Y una que le daba un poco de miedo, aunque en el fondo era su favorita: la de Valdespino, que mostraba una especie de Dios Baco con la cara negra, coronado con un racimo de uvas bajo el que se veían unos ojos redondos, amarillos y brillantes y una sonrisa que a él se le antojaba falsa y traicionera; como algunos vinos dulces, le decía a Víctor, que al principio calentaban el estómago y el corazón, pero que después se subían a la cabeza y te daban mala noche.
—Esa lata se perdió, muchacho. Se perdió cuando nos fuimos. Como tantas otras cosas —lloraba en los desvaríos de la fiebre—. Las uvas, ay, las uvas. Las parras, muertas. Qué tristeza, mi hijo de mi corazón. Qué pena más honda de irse tan lejos. Y mi madre. Me duele el corazón de pensar en mi madre. Pero no pudo ser de otra manera. No pudo ser.
El padre le apretaba la mano y a él le sorprendía la fuerza que aún conservaba en esos dedos. Le apretaba la mano como intentando transmitirle con ese gesto la importancia de sus palabras y de su recuerdo, lo fuerte, lo pesado que era ese pulso cotidiano con el pasado.
—Carlitos me robó la cajita dos veces y dos veces la encontré. No tenía mucha imaginación: siempre la escondía en los dos mismos lugares, o en el tronco de un árbol hueco en el que creía que solo cabía él, o debajo de los manojos de mimbre. La primera vez lo perdoné porque era más chico que yo y me dio pena porque él no tenía padre, ni tenía nada… Pero la segunda le tuve que pegar: le di fuerte, me quité la zapatilla de esparto y le di en la cara y en las manos, y le decía «última vez, Carlitos, última vez que me robas algo, eso no es ser hombre ni es ser nada, eso son ganas de enojar al Señor». —Los ojos se lo movían de un lado para otro, recordando la escena casi a tiempo real, las manos se crispaban y se le enrojecía la cara de la presión—. Siempre me odió por eso. Yo creo que fue ese el día que lo decidió. Sí… fue ese día. Estoy seguro de que fue ese mismo día cuando decidió que me lo acabaría quitando todo.
—Padre…
—Pero tú tienes que volver y encontrarlo, hijo. —Le clavaba los ojos, lo miraba por dentro para asegurarse de que el muchacho estaba hecho de la pasta adecuada—. Sí, tú vas a volver al Pueblo, hijo mío, y vas a recuperar lo nuestro. Yo ya no voy a poder, porque ya tengo la raíz podrida y acorchada y eso, como tú sabes, no se puede revertir… pero tú…
—Padre, no hable usted así, por favor. Por favor —le suplicaba, conteniendo la pena y viendo palpitar los pocos minutos que les quedaban juntos en el pulso desbocado del anciano.
—Allí nadie te conoce. Nadie sabe que existes. Eres la única persona que puede averiguar cómo lo hizo. —La tos dominaba su discurso, la desesperación lo hacía arrancar de nuevo—. Víctor, por la memoria de tu madre y la mía: vuelve y recupera la honra de tu familia. Tráeme la cajita de las etiquetas.
La Chica – El Pueblo, 2006
La cabeza de la Chica es un batiburrillo parecido al de los álbumes de fotos de las abuelas, como una estantería de una casa vieja en la que hay tapetes de hilo, figuritas de animales (medio rotas, porque todos los nietos han jugado con ellas y porque han formado parte de más de un belén), dedales de recuerdo (estuve en Badajoz y me acordé de ti) y, por supuesto, fotos. Es una amalgama informe de recuerdos dispersos que ya no sabe si son suyos o de otra. Hay días en los que, cuando se despierta, no sabe si el cuerpo en el que habita es el mismo que el de la persona que vivió y trabajó ayer o si es otro distinto, el de otra mujer. Vive en una perpetua extrañeza de sí misma, en una oquedad que llena cada momento con la mujer, el personaje, al que quieren ver los demás. No podría asegurar que esté viva, ella cree que sí, o si vivió y murió y se convirtió en otra cosa, como si se hubiera reencarnado. A veces piensa esto en voz alta y todo cobra más sentido, suena como a una conversación, una conversación precisamente en la puerta de un bar, en un descanso; sí, ha atendido una de las últimas mesas de la mañana y sale a fumarse un piti con Paula.
No es que haya habido mucho curro, apenas un par de catas de las medio largas (3 vinos, 3 tapas, 15 euros), pero siempre hay una excusa para salir a la puerta, hacer un break y descansar. Evidentemente, la chica y Paula también pueden charlar detrás de la barra (de hecho, es lo que hacen la mayoría de las veces, sobre todo cuando no está el jefe y la casa se convierte en su reino, y Paula saca sus gafas, su libreta azul y empieza a apuntar detalles de los vinos y a contarle cosas sobre tipos de barricas de jerez, sobre Mortadelo y Filemón, sobre su familia en Escocia y sobre la vida). Pero salir a la puerta es refrescante y ayuda a partir el día en esos bloques horarios por los que se rigen las gentes que trabajan la hostelería. Más en una mañana como esa, que es abril y hace un poco de frío solamente y tan solo un poco de viento, pero no hay ninguna nube en el Pueblo y la calle está limpia y parece que se acaba de desperezar con el sol, como un gato extendido en un suelo de parqué calentito. Por supuesto, la vida bulle desde hace horas (el Peña ha abierto a las 7:00 para empezar con los desayunos, ese café instantáneo que en realidad es de máquina, pero al que Paula denomina así porque es del que te dan ganas instantáneas de cagar; sándwiches mixtos de los que es mejor no preguntar ni de cuándo es el pan, ni el queso, claro, ni cuándo fue la última vez que se limpió la plancha; tostadas con tomate y aceite, o paté, 0,80 o 1,60 si quieres zumo de naranja recién exprimido), pero parece que el día es nuevo, como la primavera, y da gusto estar aquí paradas en la puerta, viendo aparecer por la esquina de la calle a los turistas que lo miran todo, también, como si fuera nuevo.
Paula hace hueco con las manos y enciende el mechero, se lo acerca a la Chica, que da una calada profunda para prender su cigarro y, luego, con la misma llama, enciende el suyo. Siempre hace lo mismo, como si fuera un ritual, la joven lo sabe. Nunca se lo ha dicho, pero ella lo sabe. Hay muchas cosas que no se han dicho en voz alta, pero ella siempre sabe.
Lo del fuego es como un ritual, sí, señor: con la misma llama enciendo algo tuyo y algo mío. Paula es muy escocesa y muy gaditana y muy del Pueblo, pero, a veces, la raíz celta prevalece, porque es fuerte como un sarmiento, y se muestra en estos pequeños gestos cotidianos. Con el fuego sellamos el vino que acabamos de verter, la fiesta improvisada de la vendimia y el comer, el ofrecimiento y la lealtad al otro. Con el fuego compartimos este momento entre las dos, donde no hay nadie más, donde cada una puede ser un poco más ella y menos las otras, todas las otras que somos cada día para todos los demás. Es su pequeño refugio de humo, una bruma mágica que las desgaja del mundo; «así, si fumamos mucho, podemos confundir a los invasores», dice Paula algunas veces. «O de dónde crees que salen las brumas escocesas, es toda una técnica, ¿se dice técnica? ¿O táctica?».
La muchacha de la foto sabe perfectamente a qué invasores se refiere, porque ella también los ve y los sufre, a su manera. Uno de ellos ataca con bandera amiga, de hecho, y ese recuerdo la avergüenza cuando se le cruza entre las caladas compartidas, como si su amiga pudiera inhalarlo y enterarse.
—No me ha gustado nada el segundo tinto —dice la Chica, golpeando la punta del cigarro en el cenicero—. Me ha dado un amargor un poco desagradable.
—Mucho taninouuu.
Ríe al reconocer la frase estrella de Leslie, otro habitual del local, que aborrece los vinos que le dejan la lengua y el paladar secos. Sonríe. Leslie le cae bien: lleva 25 años viviendo en el pueblo y chapurrea las palabras que le hacen falta: «una copa de tinto, mucho tanino, café, la cuenta».
Un día, la Chica le dice:
—A ver, Leslie, te voy a enseñar una cosa. A partir de ahora tienes que pedir «la dolorosa», ¿me entiendes? Tienes que decir «La dolorosa, por favor».
No se lo dice así, le dice: «Listen, Leslie, I´m going to teach you a very important sentence in spanish which you will find very useful, ok, pay atention, please: you have to say, «la dolorosa», which means “the painfull one”, you understand? Because i stab you in the heart. With the prices. Like this. —Hace el gesto de clavarse un cuchillo en el corazón, e imita su profundo tono de voz—. “Oh, my God, 3.50 euros for a glass of wine!, Can you do it?”».
—If you think you are going to convince me to play this stupid game…
—Oh, come on, Leslie. You owe this to me: I´m your fan number one, your only ally in this country, the one that always explain «no, no, he is Scottish, not English» when somebody…
Pero no la deja terminar, hace gestos con las manos, mirándola fijamente con unos ojos azules tan graves como su voz, pero adornados, como siempre, con la puntilla de sorna y cachondeo que siempre guarda para su amiga.
—Never coming back. I´ll sell all my properties (very good money, if you ask me) and fly back to Scotland. This is not even remotely fair —responde, mientras echa un vistazo a la carta. Y, a continuación, se aclara la garganta y, pronunciando cada palabra casi con mayúsculas, solicita—: Una tapita de muslos de codornís, por favor.
Al rato dice «la dolorosa» y la chica le llena la copa otra vez de gratis, pero solo para que no se vuelva a Escocia, porque allí hace mucho frío y, aunque Leslie es inmortal, un resfriado gordo a su edad es una cosa muy jodida. Se lo dice:
—Pa que no te vayas nunca, Leslie, que allí in Scotland hay muy buenas vacas, pero aquí tenemos un sol del carajo. ¿Tú sabes decir «del carajo»? A ver, dilo.
Aunque vienen del mismo país y han ido a recalar al mismo metro cuadrado, Paula y Leslie no se conocían antes de llegar al Pueblo. Se llevan 15 o 20 años, Leslie gana esta ronda, pero la Chica no sabe cuántos, porque no sabría decir qué edad exacta tienen ni el uno ni la otra. Leslie es un hombre alto, delgado, de pelo cano y rasgos regios, como de cuadro de noble con marco caro, de esos de presidir un salón con muebles de madera buena, de los que pesan, y alfombras con cabeza de animal. Ella cree que ronda los 70, pero aparenta algunos menos. Jugó al rugby en su juventud y conserva en los huesos la memoria de los golpes, en la piel el tacto de la hierba húmeda del campo y en el alma el aplomo de enfrentarse siempre de cara al contrario.
Paula es diferente: es otra de las criaturas que pululan por el Pueblo y nadie recuerda muy bien cuándo llegó o para qué. Lo que todos saben es que le encantan los vinos, la comida, la juerga y las motos, y coger la moto después de los vinos, de la comida y de la juerga. Una vez, le cuenta una noche ya al filo de la madrugada, tuvo un accidente tan grave que su cuerpo y su rostro nunca volvieron a ser los mismos. Las cicatrices se disimulan ahora entre las arrugas y líneas de expresión que le surcan la cara. Es corpulenta, muy ancha de espaldas, pero no exageradamente alta. Siempre lleva el cabello corto y viste faldas vaqueras y camisetas anchas y oscuras, una chica rockera, pero un poco de pueblo, un poco de granja, que no es de ademanes finos porque no le hacen falta para nada, son un adorno superfluo que no necesita adoptar. La Chica se queda embobada cuando le habla de aromas primarios, secundarios y terciarios, de barricas, de terruños, de whiskies. Catar con ella es activar los sentidos sobre un páramo en blanco y negro y ver cómo los recuerdos se van transformando en olores, en sabores y en colores que lo empapan todo.
—La típica escocesa, vamos —le dice la Chica a su novio cuando le habla por primera vez de ella.
—Pero es un tío.
Ella nota como el estómago se le da la vuelta. La sangre se le agolpa en el cuello y la vergüenza, mezclada con el enfado y, como siempre, un poco de miedo, hacen que tenga ganas de llorar. Se pregunta, una vez más, un día más, qué hace con él. Piensa en llamarlo gilipollas. «Cállate, gilipollas. Cállate un rato, quieres. No sabes nada». Lo piensa muy fuerte. Tan fuerte que él parece sentirlo y, entonces:
—Es un tío, estoy seguro. O lo era. Lo dicen en el Pueblo, lo he escuchado varias veces en el Peña. Que se vino aquí porque su familia de allí no lo aceptaba. Y no me mires así. Que parece que es tu novia o algo. ¿Es tu novia secreta o algo?
«Madre mía, que es verdad, que encima de que eres gilipollas también eres un niño chico», piensa ella de nuevo. Pero dice:
—No es un tío, es una mujer. Y, si la veían antes como otra cosa, es problema de los demás, no suyo. No hables así de ella. —Lo piensa unos segundos, lo valora rápidamente y añade en voz más baja—: Por favor.
—Tampoco he dicho nada malo, joder. Solo es un comentario, ¿eh? Que yo conozco mucha gente así y las respeto, que parece que no te enteras, que estás a la que saltas conmigo. Últimamente todo te molesta, ¿no? A lo mejor deberíamos pensarnos un poquito las cosas antes de… —se defiende el novio, con el soniquete del «eres gilipollas» aún rebotándole en el fondo del cerebro.
—Venga, vamos a dejarlo, que no quiero discutir.
—Pero si has empezado tú, como siempre. Que te picas de una manera… —Y aquí viene, el pan de cada día—. Y quien se pica… Que no se te puede decir nada de cierta gente.
—Será eso.
—Que no me des la razón como a los tontos, joder. Que me da mucho coraje, hostias. —Y rubrica esta frase con un golpe seco en la mesa con la palma de la mano.
Y pum. Ya está. En ese momento, ella busca con los ojos un agujero en la pared más cercana, milimétrico, tamaño granito de arroz, lo que sea, y se escapa como un suspiro, convertida en volutas de humo, en polvo estelar. Ya no está ahí. Escucha el resto de la pelea en un nivel superior, paralelo, desde donde mira con curiosidad su rostro cabizbajo, sus labios apretados. Se ve tragar saliva una y otra vez, mirar alrededor para comprobar si la gente de su entorno está pendiente de la discusión, comprueba los esfuerzos que hace por no llorar. Pero no se reconoce: cada vez está más alta, las siluetas se confunden y, desde allí, ya lo sabe de otras veces, de lo primero de lo que pierdes conciencia es de los nombres.
Otra de las cosas malas que tiene estar en el Al laíto es que ahí la Voz no la alcanza.
Cuando más falta le hace, cuando la convoca, no viene.
Estará borracha.
A la Chica le vuelve a la cabeza el mismo pensamiento de siempre: «cuando cortemos, tendré que pasar un tiempo sin venir a esta cafetería». A veces se sorprende pensando esas cosas, cuando se acabe, cuando me deje, cuando lo deje, cuando cortemos, todas estas cosas me recordarán a él durante una temporada, me parecerán absurdas, como si se hubieran quedado un poco vacías. Pero eso no va a pasar nunca, verdad, porque ella quiere mucho a ese tipo tan grande, tan tierno, que le saca varios años, demasiados, un poco celoso, lo normal, vamos, pero buen chico en el fondo, y todos saben que discuten a veces, pero porque es un poco inseguro, nada más. Nada grave. Lo están trabajando. Al fin y al cabo, ¿no se casan el próximo año?
LÁZARO – El Pueblo, 1875
Han pasado cinco meses desde el episodio de las voces y Lázaro ya no es el que era. Ante los demás, pareciera que la paternidad lo ha cambiado igual que lo hace con cualquiera, y que la falta de sueño le ha agriado el carácter y se ha vuelto más taciturno y reservado, metido para adentro. Trabaja, come lo que puede, vuelve a su casa, mira a la mujer y al hijo, cruzan algunas palabras, cierra los ojos y vuelta a empezar. Los compañeros también lo tratan diferente, con esa memoria tallada en piedra que les impide olvidar su profecía aciaga y les hace poner no solo distancia física, sino también emocional.
Don Augusto también está raro con él. Al día siguiente de que Lázaro liara la que lio, y, tras comprobar en varias plantas del viñedo que no había plaga alguna ni nada que se le pareciera ni remotamente, llamó a un especialista de Sevilla para que hiciera un estudio de las vides, un tipo de la universidad que, como decían las viejas del pueblo, se tiraba los pedos más altos que el culo. El perito cortó, midió, comparó e incluso masticó las hojas de la parra, pesó los frutos, comprobó el nivel de hidratación de las raíces, preguntó cuarenta veces por la irrigación y las capas freáticas, cotejó la circunferencia de las yemas, evaluó cada uno de los sarmientos y:
—Aquí no hay na —concluyó.
—¿Está usted seguro? Hemos escuchado que hay una plaga nueva en Francia y que está la cosa peliaguda.
—Nada. Tonterías de los franceses, que por cualquier cosita ya ponen el grito en el cielo y se echan la manita a la frente. Vamos, pa que eso llegara aquí tendría que ser algo mu gordo, yo qué sé, algo que no se viera a simple vista, mu silencioso. Y aquí tenemos mucho cuidao con lo nuestro, sabuté.
—Bueno, pues si está usted tan seguro.
—Bah, las viñas francesas son como los franceses: les sopla el aire un poco y ya se ponen malas. Nos va a venir bien a nosotros: están empezando a importar uva del norte y dentro de nada vendrán pacá. Nos van a dejar dinero.
Es cierto. Pocos días después, la noticia empieza a difundirse y en la taberna se comenta un titular del Diario Mercantil de Málaga en el que se anima a los viticultores a importar parte de las cosechas a precio de oro con destino a las regiones vinícolas francesas: Burdeos, Lorena, Beaujolais. Se hacen coplillas sobre el tema, al estilo de aquella de «con las bombas que tiran los fanfarrones», que se cantan alegremente en los campos, mofándose del precio desorbitado al que se vende la uva, de la desesperación gabacha y de la poca prevención que han tenido para evitar la plaga. Los americanos también salen en las letrillas, interpretando al vengador justiciero que, tras años de sufrir la avaricia europea, hace pagar las cuentas mandando una plaga invisible que devora el alimento principal de los gabachos: su propia soberbia. El tintineo del tres por cuatro se hace con perras gordas en los mostradores de los bares del puerto. Los trenes de mercancías salen cargaditos de la estación y barren el mapa recogiendo a su paso toneles, alqueces, barriles, barricas, cuarterolas, azumbres, bocoyes, tinajas, redomas… cualquier recipiente es bueno para transportar pedro ximénez, moscatel, palomino, lairén, doradilla.
Don Augusto está contento porque lo ha vendido todo, aunque el diámetro de la uva ha sido un poco más escaso que el de la cosecha pasada. Los labradores, tranquilos, parecen haber olvidado el sobresalto, el escalofrío. Se dicen que, en ocasiones, Dios provee y ayuda y que, aunque no ha provisto ni ayudado a todos, porque Lázaro, aunque no lo diga, sigue emperrado con lo mismo, por lo menos les ha permitido esquivar esta bala y poder disfrutar de un trago dulce y un periodo de descanso vital. Se pagan algunas deudas, se compra un par de zapatos para el mayor de los hijos, se canta con más ganas en la feria e, incluso, el dinero ha dado para comer carne y comprarles a las hijas un lazo de satén para la primera comunión. La onza de chocolate que comparten con veneración entre cuatro zagales hace que el cabeza de familia, que observa tranquilo desde debajo del olivo, protagonista ahora en otros lares, olvide por un momento la sequía, los dolores de espalda, la media papa flotando en un perol con demasiada agua, la esclavitud del campo.
Pasan las semanas y todo se calma; llegan los largos silencios de otoño. Ha terminado la siega y se instala el frío. Ya no hay uva, se ha colocado todo el vino y aquel que ha podido ahorrar en verano vive más tranquilo, pero no mucho más. Las manos se cruzan sobre el vientre, no hay mucho qué hacer y eso significa que tampoco hay mucho que comer. Las viñas están en letargo, ya se ha recogido todo el esparto, y la cuadrilla habitual de Lázaro ha ido a trabajar a otros campos, a sembrar trigo blando, cebada, paja. Él no ha querido ir tan lejos por dos razones.
La primera la entiende todo el mundo y es la que cuenta cuando algún despistado le pregunta al bajar al Pueblo desde su casa en el remonte: el niño. El niño tiene mala salud. La madre está recién parida y, hasta que no pueda volver a trabajar, depende de él y de la ayuda que le prestan las hermanas. Pero él no quiere dejar a las cuñadas solas en su casa con ella y con el crío. Le parece que hablan a sus espaldas, que lo critican. Esto no lo sabe seguro, pero alguna vez las ha sorprendido cuchicheando a las tres y guardando silencio cuando han reparado en su presencia. No sabe qué le dicen las otras dos a su mujer, pero está casi convencido de que no hablan del niño y de la coloración amarillenta de sus ojos y su piel, de las convulsiones, de la fiebre. No. Sabe que, desde que llegan con el despunte hasta que se van con la bajada del sol, están hablando de él y de sus paseos nocturnos al campo.
Cada noche, cuando el practicante guarda la aguja hipodérmica en el maletín y le retira las cataplasmas al bebé, Lázaro lo acompaña a la puerta, le paga, se vuelve y dice:
—Bueno, voy a acompañar a Don Román al Pueblo, que se le ha hecho tarde en la visita.
Da igual que haya tardado lo mismo que otras veces, que aún haya claridad, que Don Román lleve haciendo ese camino cada dos días durante los últimos 27 años y que la distancia hasta su casa sea de menos de dos kilómetros. Es capaz de ignorar la mirada de desaprobación y vergüenza de su mujer, el reproche silencioso de la hermana mayor y la actitud de la pequeña, que oculta su incomodidad recogiendo lo poco que ha quedado por medio tras la visita (un vaso, el paño mojado que le van cambiando al bebé cada poco para intentar bajarle la fiebre antes, un plato roto que hace las veces de cenicero). El practicante tiene claro que su tarea allí es intentar salvar al pequeño de la meningitis bacteriana que está a punto de llevárselo, no juzgar a qué se dedica el padre cuando lo deja a la entrada del Pueblo y coge para los campos y no por el caminito que lleva a su casa. Se deja acompañar, se despide con un par de palmaditas en el hombro del muchacho, «ahora a rezar, a rezar mucho, Lázaro, que está en manos de Dios», y se va. Román piensa que, hombre, que la mujer está recién parida, pero que el marido se podía haber esperado por lo menos a la cuarentena para verse con otra. Que uno nunca sabe cómo van a quedar después de un parto, pero que normalmente la esposa no se pierde a la primera, que lo normal es que en las parejas jóvenes tarden más tiempo en no querer encamarse.
Lázaro, por su parte, no quiere saber nada de otras mujeres. No quiere saber nada de nadie, en realidad. Se le ha ido el tiempo en refinar la concienzuda tarea de saber convivir con las voces y ocultar su presencia.
Pero la Estatua le está dando problemas.
La mayoría de las veces puede anticipar cuándo va a aparecer, pero estos dos últimos días está agotado, es muy cansado, se dice, bregar con tanto ruido. Los bichos dan mucho que hacer, no se callan nunca; lo ha probado todo, desde tapones de cera de abeja hasta a golpearse contra lo primero que encuentra: los moratones en las sienes, las cicatrices de las pequeñas brechas que es capaz de abrirse antes de que el dolor lo detenga, dan testimonio de su desesperación y ponen un ladrillo más en la pared altísima que lo separa cada vez más rápido del mundo. Lo único que le alivia es aguantar la respiración y meter la cabeza en el arroyuelo que hay junto a la cantera hasta que le dan punzadas las entrañas y la presión le quema el pecho por dentro. Ahí: ahí hay un momento en el que todo se calma y las vocecillas no le mencionan ni al niño, ni a la esposa, ni a los compañeros, ni lo que tendría que hacer con todos ellos.
Pero no puede estar en el arroyo cada dos por tres, y mantener la concentración en el resto de las cosas de la vida requiere mucha energía; cuando hay jaleo, se distrae y no se concentra, y entonces no puede hacer como que no la ve por el rabillo del ojo. Porque ella se sienta ahí, le gusta ese sitio detrás de su ojo izquierdo, primero una sombra deforme y líquida que se le mete por el oído como un veneno y hace el mismo recorrido que cuando alguna vez ha estado resfriado y el moco se le cuela por los recovecos de la cara y le sale por los ojos.
Pero esta no sale por ninguna parte, esta se queda ahí, esperando, y le va quitando visión poquito a poco: primero un tercio, luego la mitad, que parece que tiene puesto un cartón por delante o que está mirando desde detrás de un postigo. Luego el ojo entero. Y después el otro.
La primera vez, mientras se esforzaba por vadear el agua ponzoñosa en la que la ansiedad trataba de ahogarlo, pensó, ya está, esto era, esto hacen las voces por dentro, lo mismo que a la planta: te van dejando los huevos y te acorchan el oído, luego los ojos, luego el cerebro y, cuando llegan al corazón… Sintió las lágrimas calientes y gruesas bajando por sus mejillas, dejando un surco claro en la suciedad acumulada durante la jornada de trabajo. Por más que se restregaba los ojos, la oscuridad seguía allí: parecía que cuanto más apretaba, más se prensaba la sombra sobre las fibras de su cabeza, trenzada en los nervios, tensa como una cuerda de esparto, y por primera vez en su vida sintió pánico, no miedo, pánico. Porque estaba en su casa, pero no estaba solo. El niño estaba con él.
El bebé estaba dormido, eso era bueno. La madre lo había dejado en la cuna antes de salir a la fuente, cargada con dos cántaros medianos. Las hermanas no habían vuelto aún de la recova. Él había decidido quedarse dentro por el calor y por atenderlo rápido si lloraba, algo que ocurría poco, porque el crío era bastante bueno. Él no sabía mucho del cuidado de los hijos, pero sí que sabía que a los niños recién nacidos no hay que dejarlos solos nunca: a su primo Lotario lo dejaron dormido en la cuna una vez con el portón de la casa abierto, y se escapó un cerdo de la granja de al lado y le comió una mano. Y no se lo comió entero porque la abuela llegó a tiempo y apaleó al cerdo con el atizador del hogar hasta que lo mató a palos. Él llegó justo cuando la yaya le estaba reduciendo la cabeza a morcilla mientras el Lotario lloraba y ella gritaba. No. A los niños no hay que dejarlos fuera de la vista de la madre o de la sombra del padre. Nunca.
Así que el primer día en que se quedó ciego, Lázaro se sorbió los mocos, se agachó en el suelo y, gateando, llegó hasta la cuna de su hijo. Con cuidado de no despertarlo, tanteó entre las mantas, le puso la mano temblorosa y agarrotada en la barriga y comprobó que el niño seguía respirando. Decidió que la pata del pequeño cajón de madera (que él mismo había fabricado) era el mejor sitio para esperar a su mujer, que llegaría pronto. Le contaría por fin todo lo que había pasado, lo de las voces, el campo, las pesadillas, se lo diría de una vez y pensarían en qué hacer o a quién llamar. Es lo primero que tenía que haber hecho: decirle las cosas, sí, porque a ella siempre se le ocurrían soluciones para todo, a su Isabelita. Seguro que sabía de algún remedio para curarle los ojos, un médico o una sanadora de esas que vivían escondidas en los caminos del monte, que con cuatro hojas te hacía un emplasto y…
Y mientras pensaba en esto empezó a clarearle la vista de nuevo. Muy gradual al principio, casi imperceptible, el negro dejaba paso a cierta luminosidad por los bordes exteriores, pero tan despacio que no sabía si era su propia imaginación, su cabeza porosa y acorchada, la que le estaba proyectando una imagen nueva. No, ahí estaba, la pata de la cunita por la derecha, el brazo de la mecedora donde Isabelita le daba el pecho al niño por la izquierda, los bordes cada vez una mijita más definidos. Pero entonces ¿qué pasaba en el centro? ¿Por qué no veía nada en esa franja tenebrosa y confusa que lo miraba a él de frente, tan cerca, pegajosa como la calima?
Era eso, supo entonces.
—No la tengo por dentro, la tengo delante, encima. —Se aventuró a mirar hacia abajo, pegando el mentón al pecho, y pudo distinguir los botones de su camisa—. Y ahora parriba, venga, cin mieo. Vamo. Cin mieo.
Durante un día entero después de este momento, a Lázaro solo le cupo una frase en la cabeza, una frase que se le escondía entre los boquetitos de queso de su cerebro y que salía también por ellos, como un gusanito:
—Y no me morí.
Estaba tejiendo con el esparto y no me morí en ese momento, mira. Recogiendo la madera pal fuego y no me morí, no me quebré como esta rama. Comiendo con Isabel y no me morí del susto. Haciéndole un gesto al niño, ay hijo, menos mal que no me morí y me quedé en el sitio, imagínate tu madre al llegá de la calle y verme ahí tirao, ce le hubieran caío loh cántaro ar zuelo y qué desastre, to lleno de agua, imagínate pa recogé la cerámica, limpiá el barrizá y encima tu padre muerto, menos mal que no me cogió la Mala. Menos mal que te cogió a ti, eh, hijo. Con esa cara tan larga y tan blanca, tan alta, la Mala, que se le recortaba la cabeza contra el ventanuco de arriba, calculo yo lo menos dos vara y dos parmo, eh Carlitos, dos vara y dos parmo de hueso y piel repegá y los ojos como una piera de cá viva grande y reonda que quemaba igua que ci le fuera echao agua, mirándome por lo arto fija como diciendo qué poquita coza ere y qué poquito me va a durá, y la boca goteando la zaliva por entre loh diente, pero no pa comé, no era con hambre, era como con gana de juego. Pero juego zucio, no de broma. Juego a muerte. Y yo me dí cuenta de ezo y recé, recé mu fuerte Y no me morí. Recé pidiendo, Ceñó, por favor, que no me lleve la Mala, que no me lleve la Ruina, que no me deje aquí tirao como un trapo, como las piele de las bicha. Y parece que la Virgen de la Roca me escuchó, bendita cea, pero claro, la coza eza venía con gana y le escuché la vó en la cabeza como más fuerte que toa la demah. Shúpame er deo, me dijo. Shúpame er deo este como si estuviera bebiendo por una caña y me iré. Que yo no lo entendí, pero yo me dije, cí, hombre, corriendo me voy a meté yo na tuyo en la boca, y pa qué. Y ella me lo dijo más fuerte con una voz… Tú ere mu shico, hijo, tú nunca ha escuchao estirá un pellejo pa hacé una pandereta ni una zambomba, pero era talmente ezo, lo que hace el curtidor con las piele pa dejarla como un suspiro, pero más grande, como ci lo ocupara tó, como rezonando por los monte.
Shúpame er deo, me dijo, y yo que no, que no y que no. Me lo acercó a la cara, ece deo zucio con la uña larga y gorda como una aceituna machucá, que olía a cuando tú pone la caza a secá antes de podé comerla, claro, tú ezo no la olío nunca tampoco, Carlito, ni lo va a olé, pobre creatura. Y me arañó la cara Y no me morí, me iba a eplotá er corazón por dentro y aún ací no me morí. Pero tuve que reculá y, qué er Ceñó me perdone, hijo mío, porque fue cuando te vio.
Yo quería hablá, hijo, yo quería decí deja ar niño, deja a mi niño, Bicha, pero no me zalía la vo. Yo cé que abrí la boca y quería hablá, pero parecía mi agüelo Juán cuando le dio el aire aqué, que ce le puzo la boca de lao y ce le cayó er párpado y ya no dio pie con bola nunca má pa ná. Fue como cuando en loh zueño quiere gritá y va tó mu lento porque es como ci tu cuerpo dormío intentara hablá tambié, ¿tú me entiende, hijo, lo que yo te quiero decí, me comprende? Yo estaba como frío, como ci me hubiera caío a un río de madrugá, no pude ni mové la cabeza pero yo centía que iba a cogerte, porque ademá ce retiró de delante y pude vé el rehto del cuarto y cómo ce ponía por mi lao deresho y, al acercarce, ce movió la cuna. Y me vorví, y vi claro diáfano como te metía er deo negro en la boca y tú ahí penzando que era la teta de tu madre o una chupona de goma, mirándola fijo. Y ce sonrió, la Bicha Y no me morí, pero ahí yo tuve claro que tú ehtaba perdío. Y mira hoy, ya con fiebre, con pupah en la barriga, cin podé rehpirá. Yo lo ciento, Carlito, tú te creerá que no: yo te quiero, pero me alegro de no haber cío yo. Venía a por alguien y te tocó a ti, iguá que le tocó al Lotario. Contra Esta no ce puede.
Aunque, bueno, va da iguá que tú te vaya el primero, porque viene la Ruina Gorda. Vamo a i to en filita detrá de ti, hijo, directo a la foza.